Opinión | Un carrusel vacío
Marina Casado
Suave como el peligro
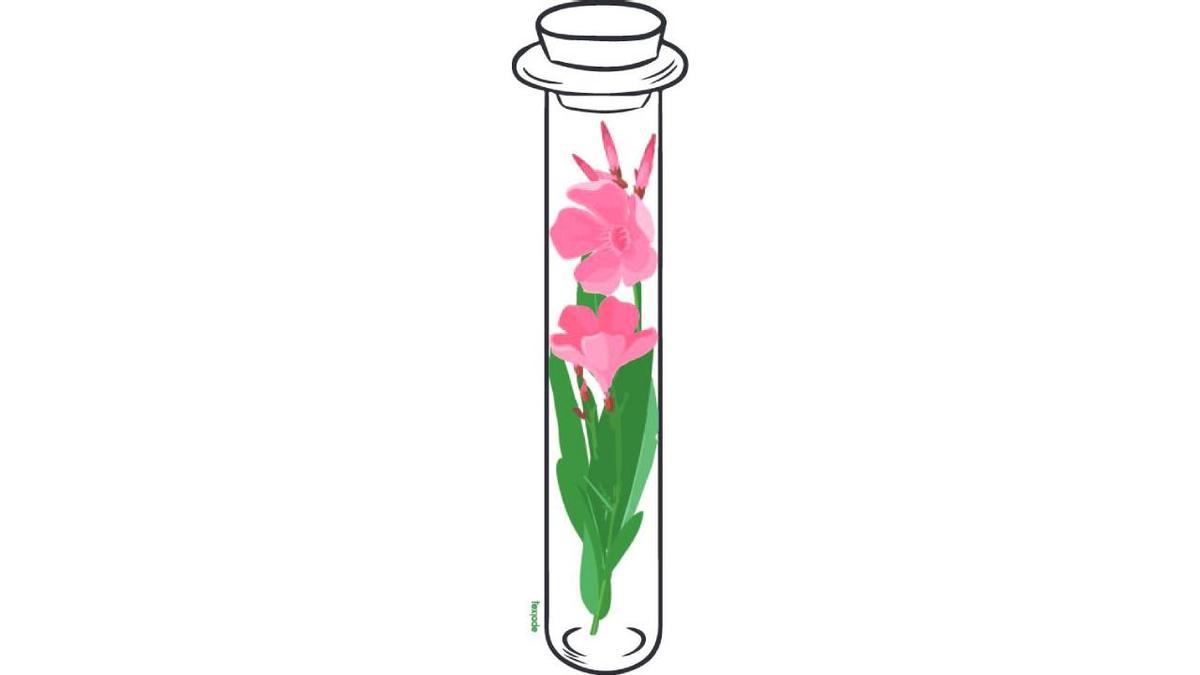
Suave como el peligro / La Provincia
Hace unos meses, tuve un curiosísimo sueño en el que regresaba a la casa de mis abuelos. Mi abuela Isabel, que murió cuando yo tenía ocho años, me esperaba en el salón. Me senté junto a ella y comenzamos a hablar de algo que no recuerdo. Yo era consciente de que estaba soñando, pero, al mismo tiempo, me parecía casi imposible que un sueño permitiera tal nivel de detallismo. Cada vez que dirigía la mirada a un rincón de la estancia, me encontraba con cuadros, adornos, estanterías con libros. Los sueños suelen ser borrosos, empañados de confusión, invadidos de vacíos. Cuando nos damos cuenta de que estamos soñando, todo suele borrarse de golpe. Aquel sueño no era así.
Mi abuela, que conocía mis pensamientos, me indicó que la siguiera a la cocina. Había hecho galletas. Recuerdo su olor, su sabor, su tacto, mientras me las llevaba a la boca. En la cocina todo era igual de detallado. Me topé con un frutero que nunca había estado allí. Volví a sorprenderme de que aquello fuera un sueño. El reloj de la pared marcaba casi las cuatro y mi abuela me dijo que, a esa hora, despertaría. Yo quise despedirme saliendo al patio; contemplando las rosas, las hortensias, las adelfas. Sobre todo, estas últimas. Bellas, inquietantes, misteriosas.
Cuando desperté, eran las cuatro y un minuto.
Siempre he tenido sueños bastante extraños. Muchos de ellos suceden en la casa de mis abuelos; quizá, porque pasé gran parte de mi infancia allí. Del patio, me fascinaban especialmente las adelfas, que florecían en verano. Había dos: una de flores rosas y otra de flores blancas. Los mayores me repetían constantemente que no las tocase, porque eran venenosas. A mí me aterrorizaba la perspectiva. Me chocaba que, en el lugar más seguro del mundo, el patio de mis abuelos, la amenaza de la muerte estuviera presente. Parecía una advertencia del futuro: el final del sueño de la infancia, vestido de hermosas flores rosas y blancas.
La primera vez que tuvieron que sedarme para una intervención médica –una gastroscopia, creo–, me puse muy nerviosa. Siempre he sido bastante aprensiva. La noche antes, soñé que me tumbaban en la camilla y me ponían una inyección para dormirme. Yo empezaba a toser y de mi boca brotaban flores blancas de adelfa. En cuestión de segundos, la camilla se cubrió de esas flores y también invadieron las batas de los médicos y sus rostros. Estaba rodeada de flores blancas.
Inconscientemente, siempre he relacionado las adelfas con la amenaza silenciosa y quieta de la muerte. Algo inconcreto que aguarda, sin terminar de materializarse. Engañoso en su belleza, letal. Mis familiares no mentían: la llamada Nerium oleander es una de las plantas más tóxicas, usadas en la antigüedad para fabricar venenos. Puede llegar a producir una parada cardiorrespiratoria. Cuenta la memoria popular que en España, durante la Guerra de la Independencia, un grupo de soldados franceses murió al consumir carne a la brasa cocinada con ramas de adelfa, preparada por los vecinos del pueblo alicantino de Mutxamel. Siempre he creído que las «flores del mal» que dan título al famoso poemario de Charles Baudelaire se refieren a las de esta especie. Un título fascinante, aunque yo, dentro de los simbolistas, prefiero a Paul Verlaine.
La muerte, en la simbología popular, no siempre va vestida de calavera con túnica y guadaña. A veces también puede ser bella y misteriosa, como la flor de adelfa o como la «Dama del alba» que aparecía en la famosa obra dramática de Alejandro Casona. Una hermosa y triste mujer condenada a la soledad. Mis poemas también están plagados de adelfas, símbolo constante del límite de la inocencia. De niña, me daba miedo incluso acercarme a su sombra. Antiguamente, se consideraba una planta diabólica, que atraía la mala suerte y que era utilizada por las brujas.
Y lo cierto es que en España abunda esta especie, porque es una de las que mejor se adaptan a la climatología. Por ejemplo, soporta muy bien la sequía, y su época de floración es asombrosamente dilatada: de mayo a octubre. Las carreteras españolas están llenas de adelfas. Además, me ha sorprendido descubrir que existe una variante conocida como «adelfa de monte» o «tabaiba silvestre» –Euphorbia mellifera–, endémica de Macronesia y presente en la laurisilva canaria; concretamente, en La Palma, La Gomera y Tenerife. Comparte con las adelfas originales su toxicidad, pero la forma de sus hojas es distinta, así como las flores, mucho más pequeñas y menos vistosas.
Cuando contemplo las adelfas, regresa a mi memoria el mapa de mi infancia y un verso de Leopoldo María Panero: «Suave como el peligro».
Suscríbete para seguir leyendo
- Jay Slater: 20 días desaparecido, un Rolex robado y una cita con un condenado por narcotráfico
- Uno de los 'hombres misteriosos' en el caso del desaparecido de Tenerife: 'Dejé que se quedara en mi casa porque no tenía otro lugar a donde ir
- Un fugitivo buscado en Canarias: detenido con más de 10.000 litros de combustible
- Salto de Chira perfora los primeros 615 metros del túnel de acceso a la caverna
- La modelo grancanaria Marina García Calderín brilla en su boda con Carlos Vega Mayor en Arucas
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 6 al 12 de julio, signo a signo
- Maná deja sin aire al público grancanario en la última jornada del GranCa Live Fest
- La polémica manifestación contra la inmigración concentra a medio millar de personas en las capitales canarias