Enfoques
Árbol: El denostado 'mueble' que salva ciudades
El desafecto de la sociedad isleña por el arbolado por décadas de sequía y el masivo éxodo del campo a la ciudad a partir de la mitad del siglo pasado supone un desafío para la futura Ley de Cambio Climático

Arbolado en la calle Mesa y López de la capital grancanaria. / Juan Castro
Es el año 1881 cuando Diario de Tenerife amanece con un artículo de su fundador, Patricio Estévanez, con la propuesta de levantar en la capital santacrucera un gran parque urbano, iniciativa que cuenta con el respaldo del arquitecto municipal, Manuel de Cámara y Cruz, y del no menos relevante apoyo del doctor Diego Guigou y Costa, autor del estudio Climatología de Tenerife y su influencia fisiopatológica, firmado en 1932, y que mostraba su apoyo al futuro vergel para «que los niños pudieran jugar al tiempo que respiraran aire puro».
A través de la nueva Comisión Pro-Parque, vecinos y administración trabajan mano a mano, y con la organización de verbenas, ventorrillos y tómbolas recaudan las 300.000 pesetas con las que adquieren una finca de 67.000 metros cuadrados. Ese recinto, temprano modelo de gestión ambiental urbana y ejemplo de precoz participación ciudadana, es el parque García Sanabria, que ahora cuenta con una ceiba, un cocotero y un tamarindo centenario y un espectacular catálogo de flora tropical de buganvillas, laureles de India, flamboyanes, ficus y árboles de plumería, entre otros muchos, todos ellos filtros y emisores del aire puro del que hablaba Guigou y Costa.
En esa misma época, en Gran Canaria también brotaban árboles en la ciudad. Es el caso del parque Doramas, diseñado por la colonia inglesa a finales del siglo XIX al estilo de la época, con especies igualmente subtropicales y tropicales festoneadas de estatuas y refrescantes estanques y fuentes.
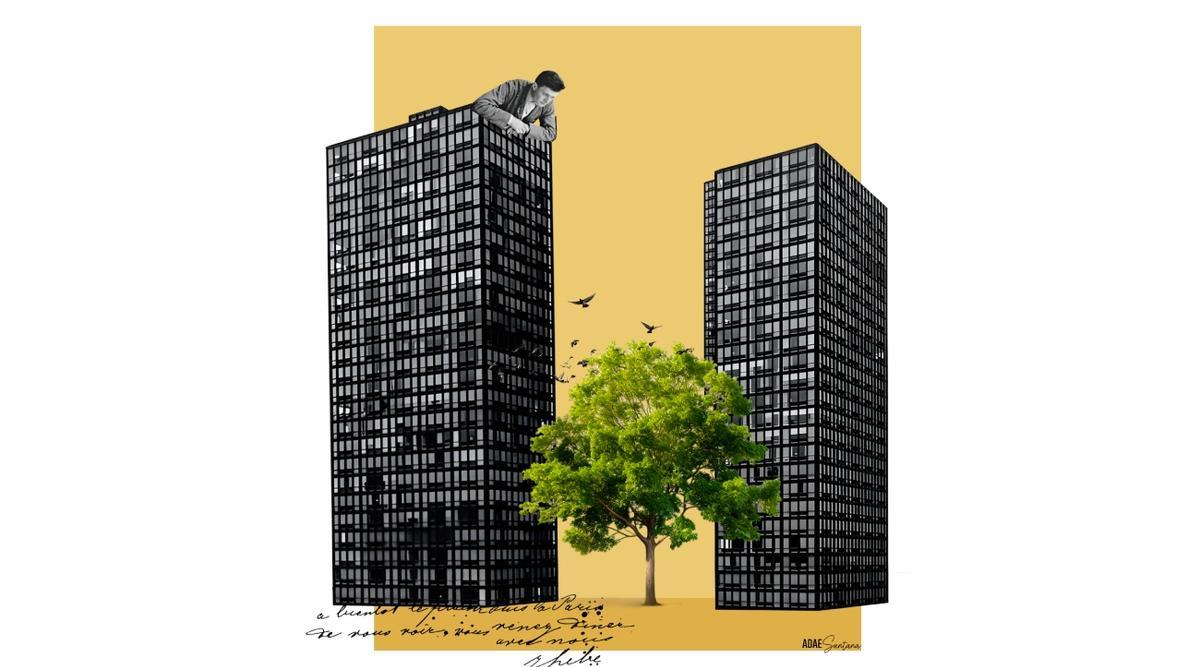
Ilustración de áboles en la ciudad. / Adae Santana
Era una época de transición entre siglos en el que los árboles ofrecían sombra, oxígeno y también ciencia y caché. Ejemplificado en maravillas como el centenario Jardín Tropical de las Hespérides del marquesado de Arucas, de inspiración romántica y que atesora más de 2.500 especies, algunas de ellas en peligro de extinción.
O los creados con ánimo estrictamente científico, como ocurre con el Jardín de Aclimatación de La Orotava, en Puerto de la Cruz, el más antiguo de Canarias, fundado por orden del rey Carlos III en 1788 para preservar en una parte del territorio nacional las especies procedentes de los trópicos, y que tendría su posterior espejo en el grancanario Jardín Botánico Viera y Clavijo, abierto en 1952 por el botánico sueco Eric Ragnor Sventenius, hasta entonces investigador de la flora endémica de Canarias en el jardín de La Orotava, y que busca un nuevo lugar de estudio en la isla redonda en el que «las plantas se sintieran casi tan cómodas como en sus sitios de origen».
Deforestación de las medianías y cumbres
Mientras esto ocurría en la cota litoral, en medianías y cumbres el ambiente era más siniestro y sombrío bajo el sonido del hacha y el serrucho, en una vertiginosa deforestación que no cesó desde la Conquista -especialmente en la isla de Gran Canaria- hasta que el régimen franquista manda revertir con grandes reforestaciones de pino canario en sus cumbres a mitad del siglo XX.
Con la agricultura de exportación, la del tomate y el plátano, pero, sobre todo, con el boom turístico, la población del interior se desplaza a la costa con dos pérdidas: la de los usos culturales y su íntimo conocimiento del medio natural-; y la de un suelo en los principales núcleos urbanos del litoral que acaba devorado por la necesidad de cubrir la cada vez más creciente demanda de viviendas.
Miles de canarios que sabían distinguir un mocán de un acebuche, un tajinaste de un bicácaro, ahora nacen, viven y mueren en un entorno asfaltado y alicatado. Los que se resisten a esa pérdida de la isla interior intentan amortiguar la magua y la necesidad con alguna cabra o gallina de azotea, como atestiguan las antiguas crónicas de esa época de transición.
Capitales sin arboledas
Pero en un mundo que comienza a habituarse a los bikinis, al turismo sueco, al inglés en playas y terrazas y a la electrónica japonesa a precio de puerto franco, el campo de origen ahora es cosa de maúros en el sentido más peyorativo del vocablo y los fluorescentes comerciales, los aparcamientos para el cada vez más abultado parque automovilístico y las grandes avenidas asfaltadas sobre el primigenio ripio o los antiguos empedrados de callaos -que cita Oliver Stone en su obra Tenerife y sus seis satélites publicado en Londres en 1887-, figuran como el colmo de la sofisticación y el éxito económico.
Así es como se crean y se van erigiendo las capitales cada vez más duras, mucho más la grancanaria que la tinerfeña, que disfruta un tanto del efecto contagio del pionero García Sanabria extendiendo el verde por sus ramblas, pero que en esos años de explosión demográfica y explosión a cuatro tiempos de los motores primitivos tiñen de negro las fachadas de las principales arterias capitalinas, solo aliviadas por el pertinaz alisio que disimula el hongo de contaminación.
Fósiles
Ahora los árboles que aparecen en el entramado urbano en realidad son puros supervivientes acaso fósiles moribundos que se van carbonizando a humo lento y que están allí como relictos del pasado en espacios que en su rica vida anterior ejercían de fincas y antiguas huertas, acompañados, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, de los plantados a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando, como detalla la doctora en Historia Mari Carmen Naranjo Santana en su obra Arbolado urbano, higienismo y redes de conocimiento en Canarias, se fueron incorporando al espacio urbano «como elemento de decoro y moralidad, pero también por sus características higiénico-sanitarias».
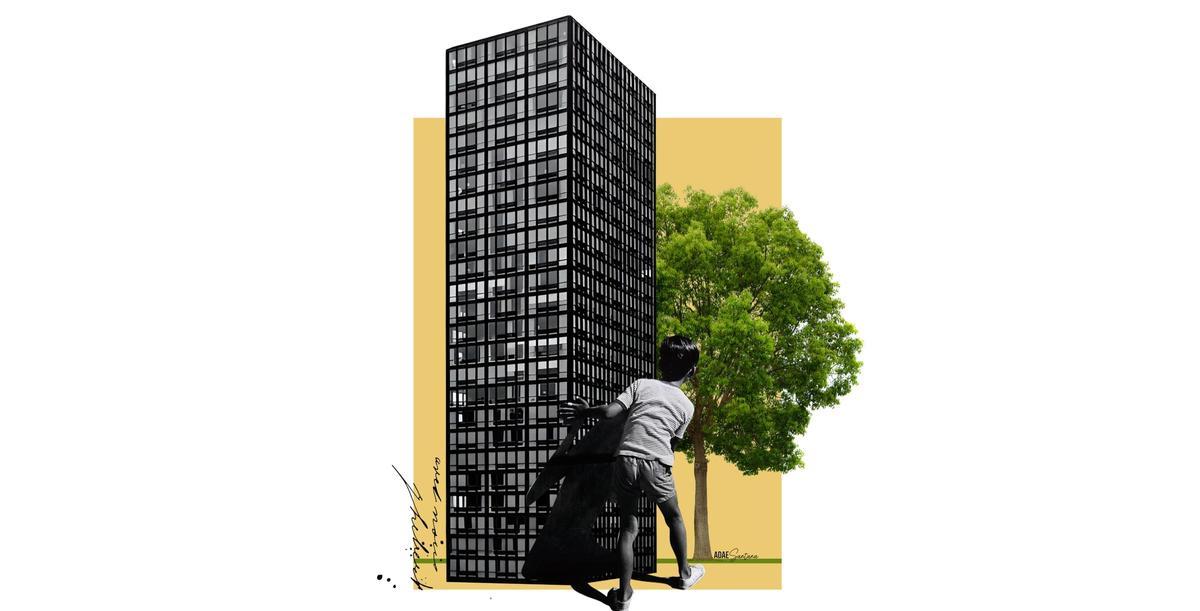
Ilustración de árboles en la ciudad. / Adae Santana
Esos supervivientes de la mitad del siglo XX, que lucen hasta extraños entre los bloques de a 15 y las cubiertas de Uralita, se convierten en ejemplares emblemáticos que escaparon de la tala por el amor de un propietario o por el significado otorgado por el vecindario más próximo, pero tampoco tardarán en desaparecer.
Solo han logrado retrasar la agonía, casi todos ellos por un combinado de podas extremas, falta de mantenimiento y obra nueva, producto del desafecto.
Sucesivas plantaciones y talas por abandono
Con la ampliación de las vías del interior ocurre idéntico asunto. Un trabajo firmado por Javier Estéves y el archivero del municipio de Guía, Sergio Aguiar, acompañado con unas reveladoras fotografías de la época, retrata la evolución del declive en los accesos del barrio de Lomo Guillén, que sirve de pauta sobre lo ocurrido en buena parte de la geografía de la Comunidad Autónoma: «Desde 1885 su paisaje es una historia repetida de plantaciones y dejaciones que llevan a una sucesión continua de escenarios por el que desfilan numeras especies vegetales», relatan Estévez y Aguiar.
«Unas suceden a otras. Todas con igual comienzo y todas con igual final: plantación y tala por abandono», de tal forma que los cipreses plantados en los 40 ya empezaba a perderse sin remisión alguna en el año 1965 sin mucho propósito de enmienda de las administraciones a su cargo.
Potenciales desiertos
El saldo de estas políticas es desigual en un archipiélago que ofrece decenas de microclimas, en el que las condiciones del norte con respecto a las del sur son diametralmente opuestas -de la laurisilva al cardonal-, y con unos relieves que se alzan de la superficie del mar a miles de metros de altura en rampas imposibles que condicionan su fauna y vegetación, pero en todas sus urbes, con mayor o menor acierto, van luciendo cada vez más clareas interminables que, con la urgencia del cambio climático, se erigen como potenciales desiertos de difícil vivir y que, de momento, se enfrentan al desafío de las nuevas disposiciones que prepara el Gobierno de Canarias para ratificar una Ley de Cambio Climático que prevé un árbol por cada tres habitantes.
Normas que hacen suyas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establece un mínimo de entre diez y quince metros cuadrados de zona verde por ciudadano y que estos sean accesibles a un máximo de 15 minutos desde cada vivienda, lo que supone un enorme desafío para sus ayuntamientos.
Pero no solo porque tengan que incrementar, como en el caso de la capital grancanaria, nada menos que un 112 por ciento su número de ejemplares, y un 15 por ciento en el caso de Santa Cruz de Tenerife, sino porque de aquí para atrás todo se ha hecho mal por una premisa fundamental: la consideración de un ser vivo, el árbol, reducido a la categoría de simple mobiliario urbano.
Suscríbete para seguir leyendo